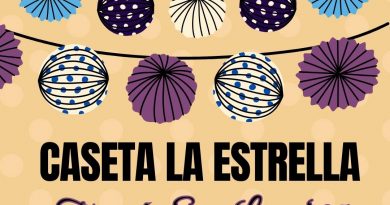VENTANA DE FORMACIÓN Nº 86. JUNIO 2025
Señor de la Piedad, en Ti confiamos, en Ti nos reencontramos, en Ti nos curamos, en Ti nos salvamos, siempre en Ti.
Estrella, a Ti te pedimos, a Ti te adoramos, a Ti volvemos para vernos a tus pies, a Ti .te buscamos, siempre a Ti.
Desde la Vocalía de Formación volvemos a encontrarnos, un mes más, con las Ventanas de Formación, con el objetivo de complementar la formación activa que la Vocalía propone para todos los cofrades con sus actividades durante todo el año. Comenzamos el mes de junio, en que recuperado el pulso tras la Semana Santa, llega un mes con la cita ineludible de la Fiesta en honor a Ntro. Padre Jesús de la Piedad y Función Principal de Instituto, el 15 junio a las 12:00 h, en la Iglesia de la Purísima Concepción. Nuestra Hermandad Dominica y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Piedad, en su Sagrada Presentación al Pueblo, María Santísima de la Estrella, Nuestra Señora del Rosario y Santo Domingo de Guzmán, tras la celebración de la Cruz de Mayo y el Rosario Vespertino con María Santísima de la Estrella, se prepara para el paréntesis de tiempo veraniego, que también afecta a estas Ventanas de Formación.
SIGNIFICADOS:
Nuestro viaje por la Liturgia, va a continuar este mes, pues seguimos hablando de: EL CÁLCULO DE LA FECHA DE LA PASCUA: LA EPACTA
La cuestión de la determinación de la fecha para la celebración de la Pascua cristiana ha sido uno de los temas más polémicos y aún no resueltos para todos los cristianos. La Iglesia, en el Concilio de Nicea reunido el año 325, dispuso que la Pascua se celebrase el primer domingo que hubiese tras el primer plenilunio del equinoccio de primavera, o dicho de otra manera, el domingo que sigue a la primera luna llena que haya después del 22 de marzo. Ese mismo concilio encargó a la Iglesia de Alejandría, por la fuerte tradición astronómica de aquella ciudad, que determinase cada año la fiesta de la Pascua. Así, el patriarca de Alejandría, al comenzar el año, enviaba una carta, que han pasado a la historia con el nombre de cartas festales, al resto de Iglesias informando de la fecha de la Pascua y las celebraciones que de ella dependían como Cuaresma, Semana Santa y Pentecostés.
Así, la Pascua de Resurrección había de ser celebrada cumpliendo unas determinadas normas: que la Pascua se celebrase siempre en domingo; que no coincidiese nunca con la Pascua judía, que se celebraba independientemente del día de la semana, para evitar confusiones entre ambas religiones. No obstante, siguieron existiendo diferencias entre la Iglesia de Roma y la Iglesia de Alejandría, si bien el Concilio de Nicea dio la razón a los alejandrinos, estableciéndose la costumbre de que la fecha de la Pascua se calculaba en Alejandría, que lo comunicaba a Roma, la cual difundía el cálculo al resto de la cristiandad, conservándose hoy día la costumbre de leer el calendario movible en el día de Reyes, 6 de enero, Epifanía del Señor, tras la proclamación del Evangelio.
Así pues, para el cálculo hay que establecer unas premisas iniciales: «La Pascua ha de celebrarse siempre en domingo, y este domingo ha de ser el siguiente al plenilunio pascual (la primera luna llena de la primavera boreal). Si esta fecha cayese en domingo, la Pascua se trasladará al domingo siguiente para evitar la coincidencia con la Pascua judía. Este equinoccio tiene lugar el 20 o 21 de marzo. Así las cosas, queda claro que la Pascua de Resurrección no puede ser antes del 22 de marzo (en caso de que el veintiuno y el plenilunio fuese sábado), y tampoco puede ser más tarde del 25 de abril. Suponiendo que el 21 de marzo fuese el día siguiente al plenilunio, habría que esperar una lunación completa (29 días) para llegar al siguiente plenilunio, que sería el 18 de abril, el cual, si cayese en domingo, desplazaría la Pascua una semana para evitar la coincidencia con la pascua judía, quedando: 18 + 7, el 25 de abril.
Y para calcular las lunaciones entra en juego la epacta. Llamamos epacta a la edad de la luna al comenzar el año, o dicho de otra manera, es un número que expresa los días que hay entre el último novilunio del año y el día uno de enero del año siguiente. El ciclo lunar es de veintinueve días, no coincidente con el ciclo solar. Se entiende que el novilunio, luna nueva, es el primer día de la luna, cuarto creciente será el día siete, el día catorce será luna llena y el veintidós será cuarto menguante, para comenzar, siete días más tarde, otro ciclo lunar. De hecho, parece que la división de la semana en siete días, conocida desde épocas muy remotas, corresponde a las fases lunares. El cálculo de la epacta tiene gran importancia litúrgica, puesto que todo el calendario litúrgico variable se toma a raíz del domingo pascual. Es pues básico el cálculo de la epacta ya que su conocimiento permite calcular, con una sencilla fórmula, las fechas en que se producen los novilunios de un año y por tanto la fase en que se encuentra la luna en cualquier fecha.
La Pascua de Resurrección, que también se la denomina en España como Pascua Florida, es fiesta variable, ya que depende de la luna y necesariamente deberá oscilar entre el veintidós de marzo y el veinticinco de abril. Podemos en cierto modo decir que así se unen los dos calendarios: el lunar —de tradición hebrea— y el solar. Todo el año litúrgico gira, pues, en torno a este domingo que es la raíz del año litúrgico.
EL PORQUÉ DE ALGUNAS FECHAS DEL CALENDARIO LITÚRGICO
Las fechas en que la Iglesia ha colocado las distintas fiestas a lo largo del Año Litúrgico no son aleatorias; tienen, en lo posible, una cierta lógica. A través del Calendario también se catequiza. El curso del año litúrgico no sólo conmemora hechos, sino también enseñaban que la celebración del año litúrgico tiene una peculiar fuerza y eficacia sacramental para alimentar la vida cristiana. El domingo más importante del año es el Domingo de Resurrección. Una vez fijado el domingo pascual de cada año se establecen los demás tiempos movibles y sus fiestas: el tiempo pascual y el tiempo cuaresmal. La Ascensión se celebraba a los cuarenta días de Pascua —hoy pasada al domingo posterior—. De la fecha del domingo de Pentecostés dependen las de la Santísima Trinidad —domingo siguiente de Pentecostés—; el Corpus Christi a los diez días de Pentecostés —también trasladado al domingo posterior— y el Sagrado Corazón el viernes del II domingo posterior a Pentecostés.
Por el contrario, el tiempo de Adviento-Navidad tiene fechas fijas, salvo el primer domingo de Adviento, que será siempre el más cercano al 30 de noviembre. La Natividad del Señor se celebra el 25 de diciembre. Por lógica, nueve meses antes —el tiempo de una gestación normal— celebramos la fiesta de la Anunciación del Señor, o sea, el momento de su concepción. También se relaciona con la fecha de la Navidad la fiesta de la Presentación del Señor al Templo, la popular Candelaria, que celebramos a los cuarenta días del parto —el 2 de febrero—. Era el rito de purificación de la mujer recién parida, que en la tradición hebrea quedaba impura durante la cuarentena, rito al que se unía la presentación de los hijos al templo.
También en las fiestas de Virgen hay dos que se relacionan en sus fechas con su nacimiento y concepción inmaculada. Si el 8 de diciembre celebramos la solemnidad de la Concepción Inmaculada de María es lógico que nueve meses después celebremos su Natividad, el 8 de septiembre. La solemnidad de María como Madre de Dios, el uno de enero es como un eco mariano de la Navidad —culminando la octava—.
Las fiestas de los santos se suelen celebrar en el día de su muerte o martirio, su «dies natalis». Caso excepcional es el de San Juan Bautista, que tiene un lugar privilegiado en la Liturgia ya que la Iglesia celebra tanto su nacimiento —el 24 de junio— como su muerte —29 de agosto—. La fecha de la Natividad del Bautista está en relación directa con la de Jesús: justo seis meses antes. El Bautista mismo afirmó que era preciso que él empequeñeciera para que Jesús se agrandara. La Iglesia lo interpreta colocando la fecha del Bautista en el solsticio de verano, cuando sucede el día más largo del año pero a partir de ahí empieza a decrecer y la Navidad coincidiendo con el día más corto del año pero cuando los días empiezan a crecer. Cristo es la luz del mundo.
En definitiva, la Iglesia ha puesto muchas de sus fiestas aprovechando el simbolismo que el trascurso del año astronómico le proporciona y ha adaptado algunas tomadas del calendario festivo romano, como por ejemplo la Navidad.
EVANGELIOS DEL MES DE JUNIO
El evangelio que nos ocupa este primer Domingo, es el Santo Evangelio según San Lucas (24,46-53): Resurrección-Exaltación
Como ya no se celebra la Ascensión del Señor en el “jueves” precedente a este domingo, su liturgia se traslada a lo que debería ser el VII Domingo de Pascua. Los textos de este día, pues, están determinados por esta fiesta del Señor. Es Lucas, tanto en el Evangelio como en los Hechos de los Apóstoles, el único autor que habla de este misterio en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, las diferencias sobre el particular de ciertos aspectos y símbolos en el mismo evangelista sorprenden a quien se detiene un momento a contrastar el final del evangelio (Lc 24,46-53) y el comienzo de los Hechos (1,1-11), que son las lecturas fundamentales de la fiesta de este día. En realidad, los discursos no son opuestos, pero resalta, en concreto, que la Ascensión se posponga “cuarenta días”, en los Hechos de los Apóstoles, mientras que en el Evangelio todo parece suceder en el mismo día de la Pascua. Esto último es lo más determinante ya que la Ascensión no implica un grado más o un misterio distinto de la Pascua. Es lo mismo que la Resurrección, si ésta se concibe como la “exaltación” de Jesús a la derecha de Dios. ¿Qué es lo que pretende Lucas? Simplemente establecer un período determinado, simbólico, de cuarenta días (no contables en espacio y en tiempo), en que lo determinante es lo que se refiere a hablarles del Reino de Dios y a prepararlos para la venida del Espíritu Santo. En ese sentido, en lo esencial, las dos lecturas que se hacen hoy del acontecimiento coinciden: Jesús instruye a sus discípulos de nuevo, confirmándolos en su fe todavía frágil, demasiado tradicional respecto al proyecto salvífico de Dios, para estar alerta. Apoyándose en la narración de Lucas, se vio en la Ascensión la definitiva “subida”: la exaltación a la gloria de Dios. Pero eso no es muy coherente, ya que la exaltación acontece en la misma resurrección. Todo lo que se refiere a la Ascensión del Señor se evoca en el relato de los Hechos, que es el más vivo, con un simple verbo en pasiva: «fue elevado», sin decirnos nada en lo que respecta a la clase de prodigio. A pesar de que este misterio se comunica por una serie de códigos bíblicos que nos hablan de la presencia misteriosa de Dios (en la nube, como revelación de su gloria, en la que entra Jesús por la Resurrección o la Ascensión), el tiempo Pascual ha sido necesario para que los discípulos rompan con todos los miedos para salir al mundo a evangelizar. Pero en todo caso, hay una promesa muy importante: recibirán la fuerza de lo alto, el Espíritu Santo, que les acompañará siempre. Lucas, pues, usa el misterio de la Ascensión para llamar la atención sobre la necesidad de que los discípulos entren en acción.
El evangelio que nos ocupa este segundo Domingo, día del Señor, es el Santo Evangelio según San Juan 20, 19-23. La paz y el gozo, frutos del Espíritu
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo:
«Paz a vosotros».
Y, diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Jesús repitió:
«Paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo».
Y, dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo:
«Recibid el Espíritu Santo; a quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se los retengáis, les quedan retenidos».
El evangelio de hoy, nos viene a decir que desde el mismo día en que Jesús es resucitó de entre los muertos, su comunicación con los discípulos se realizó por medio del Espíritu. El Espíritu que «insufló» en ellos les otorgaba discernimiento, alegría y poder para perdonar los pecados a todos los hombres. El saludo de la paz, shalom, se repite en el relato por dos veces para confirmar algo que va mucho más allá del saludo cotidiano en el mundo bíblico y entre los judíos. Es el saludo de parte de Dios y es el saludo para preparar los que les va a otorgar a los suyos: la fuerza del Espíritu Santo. De esa manera la unión entre Jesús resucitado y el Espíritu Santo es indiscutible. Será, pues, el mismo Espíritu, es que les garantice el acontecimiento de la resurrección. Pero también el de la misión.
Pentecostés es la representación decisiva de cómo la Iglesia, nacida de la Pascua, tiene que abrirse a todos los hombres. La verdad es que el Espíritu del Señor estuvo presente en toda la Pascua y fue el auténtico artífice de la iglesia primitiva desde el primer día en que Jesús ya no estaba con ellos.
La lectura del evangelio del tercer domingo nos lo va a acercar el mismo evangelista. Lectura del santo evangelio según San Juan (16 ,12-15): El Espíritu de la verdad, nos ilumina
Este último anuncio del Paráclito en el discurso de despedida del evangelio de Juan responde a la alta teología del cuarto evangelio. ¿Qué hará el Espíritu? Iluminará. Sabemos que no podemos tender hacia Dios, buscar a Dios, sin una luz dentro de nosotros, porque los hombres tendemos a apagar las luces de nuestra existencia y de nuestro corazón. El será como esa «lámpara de fuego» de que hablaba San Juan de la Cruz en su «Llama de amor viva».
Es el Espíritu el que transformará por el fuego, por el amor, lo que nosotros apagamos con el desamor. Aquí aparece el concepto «verdad», que en la Biblia no es un concepto abstracto o intelectual; en la Biblia, la verdad «se hace», es operativa a todos los niveles existenciales, se siente con el corazón. Se trata de la verdad de Dios, y esta no se experimenta sino amando sin medida. Lo que el Padre y el Hijo tienen, la verdad de su vida, es el mismo Padre y el hijo, porque se relacionan en el amor, y la entregan por el Espíritu. Nosotros, sin el amor, estamos ciegos, aunque queramos ser como dioses.
Nos acercaremos al cuarto domingo del mes con la Lectura del Santo Evangelio según san Lucas (9, 11-17): La Eucaristía, experiencia del Reino de Dios
Lucas ha presentado la multiplicación de los panes como una Eucaristía. En este sentido podemos hablar que este gesto milagroso de Jesús ya no se explica, ni se entiende, desde ciertos parámetros de lo mágico o de lo extraordinario. Los cinco verbos del v. 16: “tomar, alzar los ojos, bendecir, partir y dar”, denotan el tipo de lectura que ha ofrecido a su comunidad el redactor del evangelio de Lucas. Quiere decir algo así: no se queden solamente con que Jesús hizo un milagro, algo extraordinario que rompía las leyes de la naturaleza (solamente tenían cinco panes y dos peces y eran cinco mil personas). Por tanto, ya tenemos una primera aproximación. Por otra parte, es muy elocuente cómo se introduce nuestro relato: los acogía, les hablaba del Reino de Dios y los curaba de sus males. Por tanto la “eucaristía” debe tener esta dimensión: acogida, experiencia del Reino de Dios y curación de nuestra vida.
Nos acercaremos al último domingo del mes con la Lectura del Santo evangelio según san Mateo (16,13-19): La «confesión» de Pedro es la «piedra»
La tradición «católica» ha hecho un tipo de lectura que viene marcada por la sucesión apostólica de Pedro. Es, desde luego, de valor histórico que Simón, uno de los Doce, recibió el sobrenombre o apodo de Kefa (en arameo; kephas, en griego) y que sería traducido como Petros en griego, que significa «roca». El que haya sido en este momento o en otro todo lo que se explica del sobrenombre en Mateo, no es relevante históricamente pero sí es significativo. Pedro pudo recibir este sobrenombre del mismo Jesús y haber sido llamado de esa manera durante su ministerio.
Estas palabras, pues, significan que Pedro ha de ser el defensor de la Iglesia contra todas las asechanzas a las que está y estará sometida. La pregunta es ¿dónde está fundamentada la Iglesia, en Pedro o en Cristo? En Cristo, claro está, y es eso lo que confiesa Pedro en el evangelio de Mateo. Por lo mismo, no se puede echar sobre las espaldas del pescador de Galilea todo el peso de la Iglesia, el nuevo pueblo de Dios que ha ganado Cristo con su vida, con su entrega y su resurrección. Y otro tanto habría que decir de los sucesores de Pedro. De la misma manera, pues, la metáfora de «atar y desatar» se ha de interpretar en este tenor de defensa de la comunidad, del nuevo pueblo, de la Iglesia. Porque no debemos olvidar que esa misma metáfora la usará después para aplicarla a los responsables de la comunidad ante el pecado de los que son recalcitrantes y rompen la comunión.
En definitiva, el texto de Mateo, la fuerza del «tu es petrus» no debe hacernos olvidar que Pedro fue elegido por Jesús no para ser Papa, que es una institución posterior, sino al servicio de la salvación de los hombres; aunque será inevitable tenerlo en cuenta en la historia de la interpretación del papado. Desde luego, los seguidores de Jesús que aceptamos el evangelio tenemos como «roca» de salvación la confesión de fe que hace Pedro. Pero no es la confesión de un hombre solitario y cargado de responsabilidad personal para «atar y desatar», porque tiene las «llaves» del Reino de los cielos. Es la confesión de una Iglesia a la que él representa. Porque la salvación de cada uno de los cristianos o de cualquier hombre o mujer no dependen de Pedro tampoco, sino de la gracia y la misericordia de Dios, revelada en Jesucristo, y a quien Pedro confiesa.
Un fraternal saludo en el Señor y felices vacaciones.